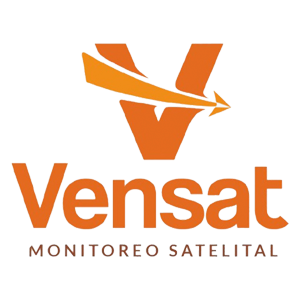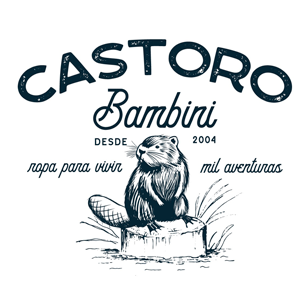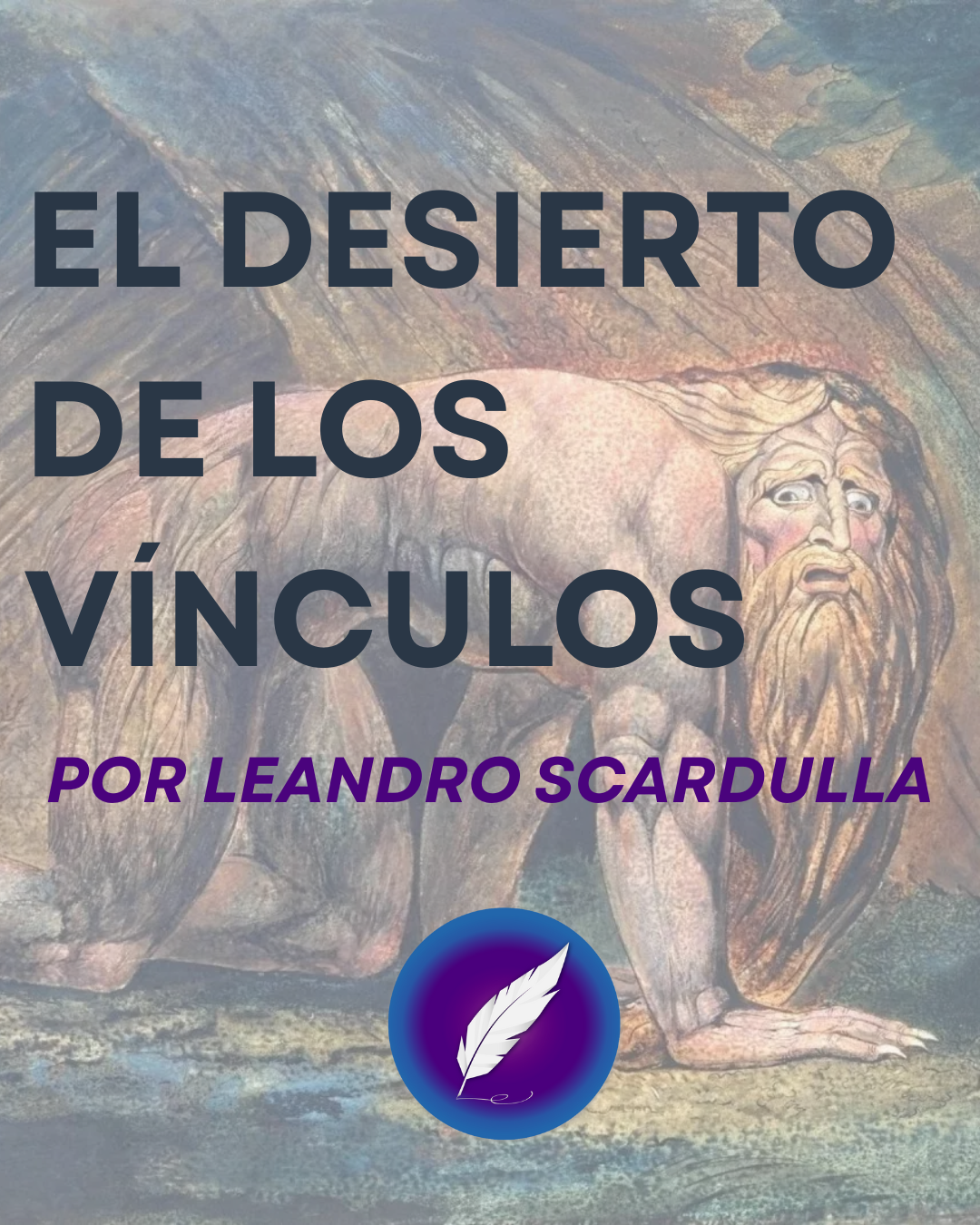
El desierto de los vínculos
29/10/2025 16:11:42
"Busqué
mi alma, pero no la pude ver. Busqué a mi Dios, pero se me escapaba. Busqué a
mi hermano, y encontré a los tres."
— William
Blake
Vivimos una
suerte de entumecimiento histórico.
Una sensación de agotamiento permanente, no solo físico, sino del alma, que se
instala como el telón de fondo de nuestra existencia. La velocidad, la competencia y la exposición permanente nos dejan
arrojados a la existencia como meros objetos fatigados, ansiosos y
fragmentados. Este sistema no solamente explota nuestra capacidad
productiva, va más allá: desgasta las condiciones mínimas para el vínculo, la
empatía y el cuidado del otro, de los otros. Nos encontramos así, en el desierto de los vínculos.
Frente a este
panorama, muchas veces aparecen respuestas artificiales, falsas, que no
proponen un sentido de comunidad, o pertenencia común, a un espacio social
compartido, sino una desambiguación simulada de ésta. Son ofertas de obediencia
directa, voluntaria/involuntaria, sin cuestionamientos, y al mismo tiempo soluciones
facilistas basadas en la idea de “ellos contra nosotros”. Su fuerza está en la
capacidad de conectar con emociones que interpelan a la identidad del sujeto, a
una pasión en ocasiones fingida y exacerbada: el enojo, el miedo, el hartazgo.
Estas propuestas canalizan la frustración hacia enemigos imaginarios y
promueven una política de exclusión y cierre, o bien indican objetivos fáciles
y claros, pero nada profundos, que de repente dejan a sujetos en condiciones de
pobreza luchando por causas ajenas o poco relevantes para sus condiciones de
vida. Es la capitalización de la
desesperanza, sin la necesidad de asumir el riesgo de una transformación real.
No existe el objetivo de construir una comunidad política, gubernamental,
nacional, compartida, renovada, sino romper los pocos puentes que aún hoy,
luego de la Pandemia y de los vientos que reorientan la geopolítica, sostienen
la vida social.
La
partidocracia, por su parte, se muestra insuficiente e impotente ante estos
nuevos desafíos. Sus fuerzas se agotan en la coyuntura, incapaz de marcar un horizonte
de superación, lo que vuelve urgente la idea de incentivar y promover una praxis social humanista, cuya tarea
central sea enfrentar el fatalismo que predomina. Pero esta disputa no puede
darse con discursos esperanzadores e indignación permanente, aunque por
momentos resulte inevitable, ni solo con palabras. Se requiere, en cambio,
cimentar una ética de lo común
sustentada en el reconocimiento de nuestras necesidades mutuas: una verdad
profunda que revela que el sujeto no se
realiza a pesar del otro, sino gracias al otro, y que la libertad encuentra
su plenitud únicamente en la caridad y el encuentro.
Como señaló
el Papa Francisco: “El mundo avanza implacablemente hacia una integración que
nos hace sentirnos ‘vecinos’, pero no hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace
prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la
existencia.”
El
debilitamiento de lo comunitario es la clave de ese deterioro. La propuesta del
humanismo, por tanto, debe ser contundente: la persona se realiza plenamente no
en el aislamiento, sino en la comunión social y en la caridad (que no significa
única y exactamente ‘caridad económica’). La naturaleza social del hombre es
una exigencia de su misma razón y de su condición destinada al bien común,
compartido. La política, por tanto, no es un mal necesario, sino la virtud de
ordenar la vida social hacia la plenitud de todos y cada uno, no obstante,
pareciera que ha perdido su capacidad canalizadora de deseos, hacia realizaciones
individuales y colectivas, en el momento en el que la movilización comenzó a
devenir de la frustración, el resentimiento y la observación-vigilancia
superyoica a la que invitan –de forma perversa– los medios digitales en relación
a las nuevas subjetividades.
Frente a la
política del colapso y la exclusión, el humanismo debe luchar por algunas
cuestiones elementales: El sentido del Estado, de la estabilidad económica, del
territorio y del futuro de las personas que habitamos el país y el mundo. Es
reordenar el trabajo, los cuidados, la ecología y la tecnología, teniendo en
consideración que no reproduzcan el aislamiento y la competencia acérrima e
inhumana, sino que fortalezcan los vínculos, la cooperación y el cuidado. Implica, en última instancia, no renunciar
a la política como proyecto de transformación colectiva, evitando su empleo
como un espacio privado de quienes ocupan puestos temporales.
Pero para sostener
un proyecto de estas características, que exige sacrificio y entrega, se necesita un horizonte de trascendencia.
Un proyecto político que empiece y termine en nosotros mismos, o en el
cortoplacismo electoral, está condenado al fracaso. Nadie podría entregar los
pocos años que le da la vida a la realización de los demás —cosa que
probablemente no verá terminada— si no cree en algo que lo trascienda, en la
eternidad.
Debemos
renunciar a los eslóganes que se citan tan “alegremente” en la propaganda, y el
contenido debe resultar más importante que la publicidad. Es una realidad que
abre la posibilidad de lo eterno como horizonte. “Sentimos, experimentamos que somos eternos”: Esto no es poesía; es
el sustento último de una esperanza política realista. Es la convicción de que
la lucha por un mundo más justo y fraterno participa de una realidad que no se
agota en el tiempo, dándole sentido a la entrega y al sacrificio que la
construcción comunitaria demanda.
La democracia, sin participación, es un cascarón vacío. Y
la participación auténtica nace de esta Fe en los demás, en las personas, al
mismo tiempo que en nosotros mismos, y en un horizonte que nos trasciende. La
tarea hoy es, entonces, ensamblar tradiciones e innovaciones para lograr un
núcleo de pensamiento basado en la acción. No desde un movimiento
intelectualmente vago, ni desde uno que le escape a la responsabilidad, sino
desde uno que implique trabajo
focalizado en el día a día, esfuerzo y superación.
Construir
comunidad y cultura compartida es el acto más revolucionario que se puede
realizar hoy. Por esto, la tarea del
humanismo debe ser sostener una esperanza lúcida, una que no niegue la gravedad
del momento, pero que tampoco claudique ante ella. Se trata de recordar que
el hombre es, por naturaleza, un ser de encuentro, llamado a ordenar la vida
social hacia el bien común.
Esta esperanza, basada en que la comunión social es nuestro fin último,
es la fuerza que nos puede permitir construir puentes para reconocernos en
nuestras diferencias, con perseverancia, sabiendo que toda acción por el
prójimo, por efímera que parezca, participa de la eternidad y le da sentido al
sacrificio.
Que nuestro hacer sea regar los oasis de comunidad
compartida en este desierto de los vínculos, porque la eternidad se construye con los ladrillos del encuentro.
Escribe: Leandro Scardulla
Pintura: “Nabucodonosor, un monstruo humano”; William Blake (Reino
Unido, 1805).
Seleccionada
por el editor en su interpretación, la exacerbación del individualismo en el
hombre cuando cree que “lo puede todo” solo, aquel hombre esbelto, estereotipo
de la realeza babilónica, pasada por el tamiz europeo de pseudo-superioridad
racial, que en su búsqueda de la libertad absoluta, termina por estar apresado
en sí mismo, privado de vínculos sanos y auténticos, privado de humanidad.