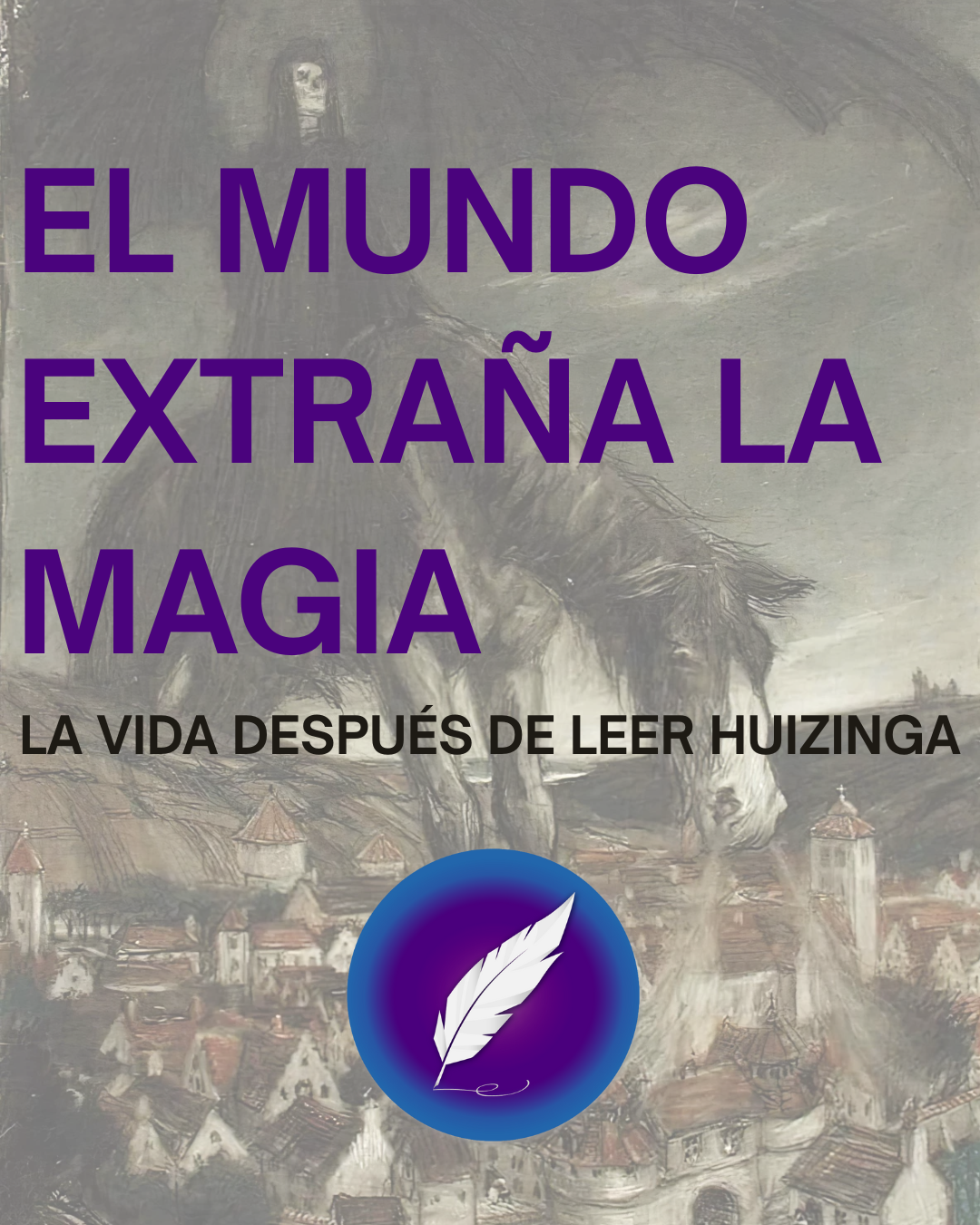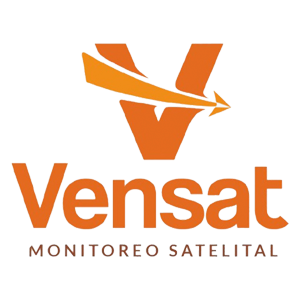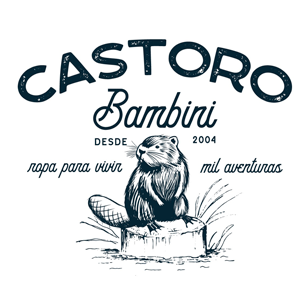La obra "El otoño de la Edad Media" muestra la decadencia del periodo histórico conocido como Edad Media, mientras describe sus características de madurez, analiza las ideas, sueños, emociones, imágenes y formas con las que se manifiesta todo el conjunto social de una época que toca a su fin. De un estilo literario casi poético, se considera una obra pionera en el campo de la historiografía, aportando la posibilidad de estudiar la idealización que cada época hace de sí misma (historia de las mentalidades).
Desde
sus orígenes, la humanidad ha desarrollado distintos esquemas de emulación
vincular y social. La acción del sujeto siempre ha estado mediada por
parámetros simbólicos e ideas: unas más revolucionarias, otras más
estructurales. En general, esas ideas surgieron desde la marginalidad y, con el
paso del tiempo, se convirtieron en arquitecturas ideológicas.
En
todos los grandes procesos de cambio hay algo que predomina sobre los demás
factores: la necesidad.
La
necesidad está vinculada a la naturaleza misma del sujeto. Las crisis
políticas, económicas, sociales y culturales provocan rupturas en los sistemas
simbólicos que sostienen a los colectivos humanos. Esas rupturas pueden nacer
desde arriba —por el colapso de las estructuras— o desde abajo —por la acción
de lo marginal o lo revolucionario—, pero en ambos casos reconfiguran la manera
en que los hombres se piensan a sí mismos y a su mundo.
El caso
cristiano-medieval.
La Edad
Media, en sus comienzos, atraviesa una normativa que todavía deviene de la comunidad:
de lo social, de lo cotidiano. Aún no logra institucionalizarse. Es una época
que convive con una búsqueda del sentido, pero una vez que la institución
eclesiástica se consolida, ella misma comienza a imponer los límites de esa
búsqueda.
El
cristianismo, en sus orígenes, se presentó como un mensaje de salvación
dirigido a los sectores subalternos del Imperio Romano. Ofrecía una esperanza
de redención ante el sufrimiento y, al mismo tiempo, una organización moral que
contenía al sujeto en su dolor. Sin embargo, junto con esa esperanza, se
introdujo un nuevo modo de control: la melancolía.
La
melancolía es una de las piedras angulares del cristianismo. El saber es pecado, el deseo es pecado, el cuerpo es tentación. En
esa lógica, la culpa limita, moldea y genera conciencia con un sentido magnánimo: sostener una comunidad desde lo individual y lo colectivo. El cristianismo crea la melancolía, pero también ofrece su cura. El
sujeto medieval actúa impulsado por la promesa de la salvación o el temor de la
condena: toda su energía vital está mediada por ese horizonte.
El
cristiano medieval es un sujeto dependiente, sin connotaciones negativas, sino dependiente de la necesidad comunitaria. Su sentido de responsabilidad
individual se diluye en la comunidad: es parte de un cuerpo social que delega,
que media a través de la magia, del rito, del símbolo. “La delegación está
mediada por la magia” podría ser, de hecho, una síntesis del orden
cristiano-medieval. Allí donde la institución domina, el individuo se funde en
el colectivo, y su libertad se transforma en obediencia.
El auge
de la Europa cristiana: ante la falta de sentido, sentido.
Durante
la Plena Edad Media, el ser humano experimentó la magia en su sentido más
profundo. La idea de igualdad y la consideración del otro como un par se
basaban en la máxima: “Traten a los demás como quieren que ustedes sean tratados.”
Comprender
el sentir medieval exige despojarnos del formato humano moderno y posmoderno;
es un ejercicio difícil, porque el hombre medieval no es racional: es
emocional. Vive en una tensión constante entre lo sagrado y lo profano, entre
la culpa y la salvación, entre la melancolía y la esperanza.
Su
realidad está tejida de símbolos. Las ideas y las imágenes cristianas se
materializan en gestos, en objetos, en liturgias. Cada cosa tiene un sentido
trascendente: los leones, las flores de lis, las campanas, las espadas, las
catedrales. Todo es Sacro.
El
derecho mismo está en la ética, no en el papel; el perdón, más que un trámite,
es una práctica vital. La justicia medieval se piensa en términos de fe, no de
norma.
En este
mundo, la culpa es también una forma de orden. Pero no todos la sienten igual:
los sectores más humildes son los más fieles a las prácticas del clero
cristiano, mientras que la nobleza y el alto clero, los más privilegiados, se
alejan de la fe que predican. En ellos, la culpa se disuelve bajo el peso del
poder y del oro.
El
hombre medieval vive, como diría Huizinga, en un “mero desfile de sueños
fugaces”: una sucesión de crisis espirituales que se renuevan una y otra vez.
Sin discernimiento, necesita del alimento sagrado; su credulidad es una
forma de sostener la existencia. En esa falta de sentido personal, halla el
sentido total que le brinda el cristianismo. Ese es el sentido que el humano ha perdido a través de la Modernidad y Postmodernidad, pues tal y como Jacques Le Goff nos lo recordaba en cada entrevista "Le debemos todo a la Edad Media".
El
sujeto medieval vive dentro de la cueva platónica: un espacio de seguridad y
confianza, donde la luz proviene de lo simbólico que ofrece la fe. El sabor de
todo lo noble de la vida —la amistad, el amor, la justicia— se origina en esa
esfera divina que otorga significado al dolor.
Crisis
y peste: la muerte del sentido.
La
Peste Negra del siglo XIV no solo devastó Europa en términos demográficos;
también enfermó el alma medieval. La muerte masiva quebró la promesa de
redención. Las oraciones ya no alcanzaban, los ritos no protegían, y Dios
parecía ausente.
El
cristiano medieval, acostumbrado a delegar su destino en la divinidad, se
enfrentó por primera vez a una sensación radical de vacío. La peste hizo
visible la fragilidad del orden simbólico que sostenía la vida comunitaria:
desnudó la impotencia de la Iglesia, la corrupción del clero y el agotamiento
del ideal caballeresco.
Esa
experiencia de catástrofe colectiva dejó una marca indeleble. La muerte,
omnipresente, sembró melancolía y desconfianza, pero también impulsó un nuevo
tipo de conciencia: una mirada más terrenal sobre la existencia. El
sufrimiento, antes interpretado como prueba divina, comenzó a verse como
consecuencia humana.
La
peste, en cierto modo, fue el laboratorio donde se gestó el espíritu del
cambio: una transmutación del dolor en pensamiento, del símbolo en reflexión, del
misterio en observación.
Los
gremios y el trabajo: alquimia del hacer.
En
medio de esa crisis, los gremios medievales ofrecieron una forma distinta de
comunidad. Herederos de las corporaciones romanas, pero imbuidos de
espiritualidad cristiana, los gremios fueron escuelas del trabajo y de la fe.
Allí,
el oficio tenía un valor sagrado: el maestro no solo enseñaba técnica, sino
virtud; el aprendiz no solo imitaba, sino que se formaba moralmente. Cada
herramienta, cada acto de creación, era una pequeña liturgia.
Sin
embargo, los gremios fueron también los primeros espacios donde la producción
se organizó racionalmente, anticipando el orden burgués. A través del control
del aprendizaje, la regulación del trabajo y el comercio, el artesano fue
tomando conciencia de su autonomía. En el taller se gestaba una nueva alquimia:
la del trabajo como medio de realización personal, no solo de servicio divino.
De ese
cruce entre la espiritualidad del oficio y la técnica perfeccionada surgiría el
germen de la mentalidad moderna. El burgués, antes de ser comerciante, fue
artesano: un hombre que halló en el hacer un sentido que ya no dependía del
dogma.
La
alquimia laica: el burgués no comprende la culpa.
A
partir del siglo XII —y con mayor fuerza tras la crisis del XIV—, alrededor de
los castillos y los antiguos burgos, surgen las ciudades libres. Allí se gesta
el burgués: un sujeto que se arriesga, que desafía las normas de lo sagrado y
que comienza a actuar en nombre propio.
La
técnica se perfecciona, el comercio crece, y el poder feudal se diluye. El
burgués es capaz porque es libre; escapa del pensamiento colectivo y se
emancipa de la dependencia espiritual.
Mientras
el hombre medieval construye cuevas de Platón, el burgués abre las puertas de un mundo, que tampoco será eterno. Ya no
busca la verdad solo en la proyección divina, sino en lo empírico, en el
cálculo, en el valor de las cosas. El búho de Minerva, como diría Hegel,
emprende su vuelo al anochecer: el día medieval se apaga, y la razón moderna
amanece.
En este
tránsito, se produce una transformación radical del sujeto. El burgués deja
atrás la magia como mediación y la reemplaza por el método, por la razón, por
la lógica del intercambio. La alquimia espiritual se convierte en alquimia
material: el oro ya no es símbolo de pureza, sino de riqueza; la redención, de
solvencia.
El
hombre moderno nace cuando el derecho deja de estar en la ética y pasa a estar
en el papel; cuando el perdón se vuelve un procedimiento y no una virtud. La
culpa deja de ser motor y se convierte en obstáculo.
La
burguesía inaugura, así, una nueva forma de necesidad: la necesidad de un idealizado "progreso", de acumulación, de dominio sobre la naturaleza.
El
hombre medieval vivía en comunión con su entorno: percibía el cuerpo, la
naturaleza y a los otros como partes de un mismo tejido simbólico. El hombre
moderno, en cambio, es un sujeto absolutamente responsable de sí mismo —aún en el pecado—, racional y
solitario. Sus vínculos se institucionalizan, se racionalizan, se escriben. La
comunidad se transforma en contrato, la fe en certeza, la promesa en cálculo.
Huizinga
lo advirtió con lucidez: en la flor más brillante de la cultura medieval ya
germinaba su decadencia. La burguesía, al secularizar la esperanza, inaugura el
tiempo de la razón y con él, el desencanto.
El
mundo pierde su magia. Pero la necesidad, inmutable, sigue siendo el motor:
solo cambia de rostro.
Bibliografía consultada
-
Huizinga, Johan (1919). El otoño de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
-
Le Goff, Jacques (1985). La civilización del Occidente medieval. Barcelona: Paidós.
-
Eliade, Mircea (1957). Lo sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama.
-
Duby, Georges (1980). El tiempo de las catedrales. Madrid: Taurus.
-
Bloch, Marc (1949). La sociedad feudal. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.