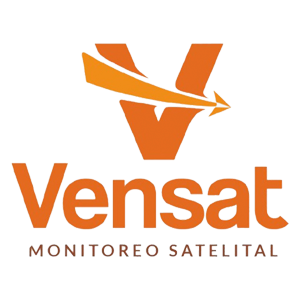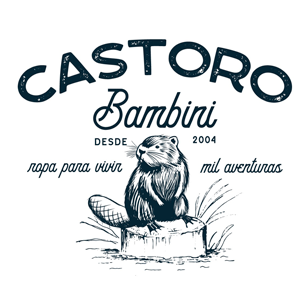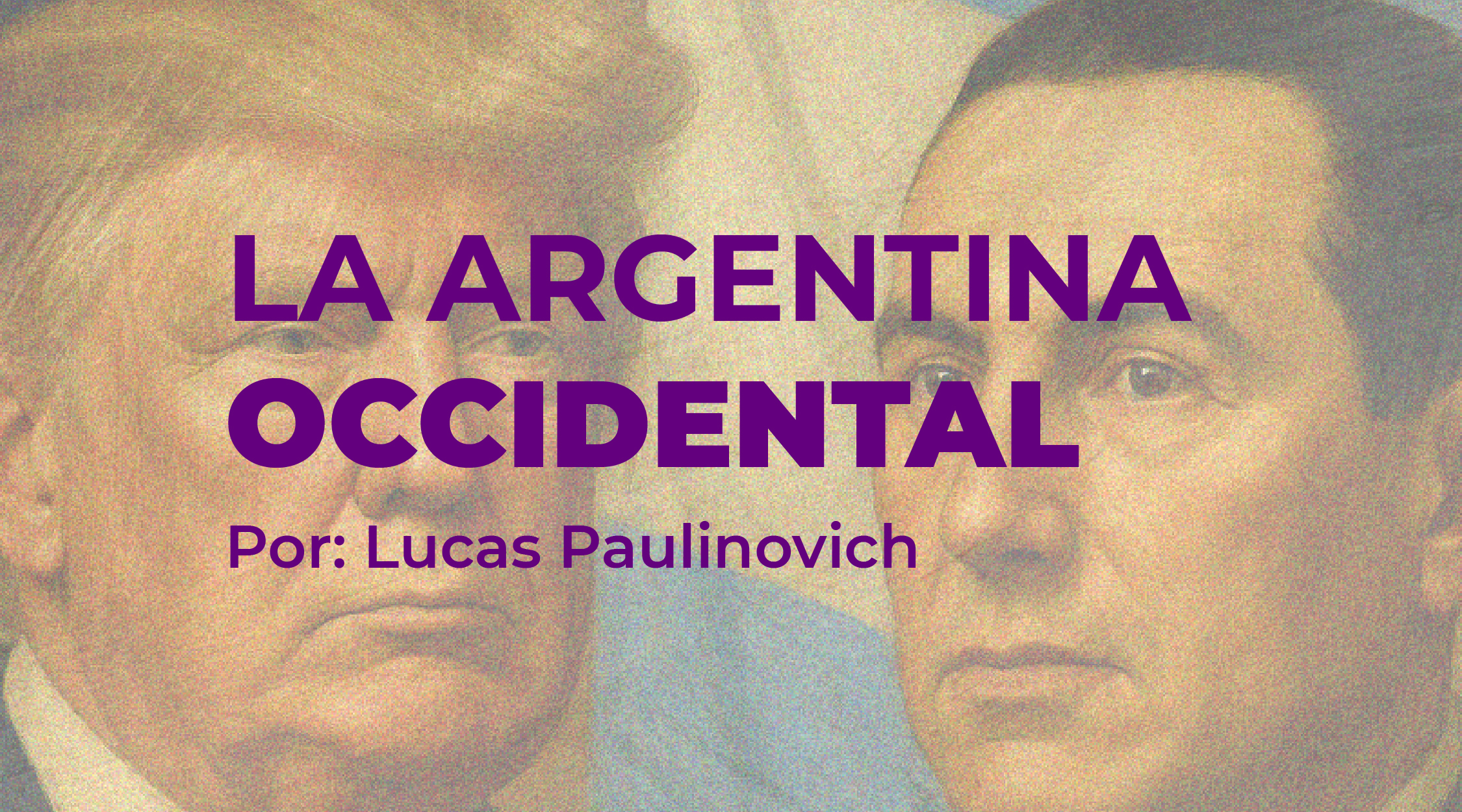
La Argentina Occidental.
29/10/2025 18:02:30
Por Lucas Paulinovich.
La tercera década del siglo 21 sorprendió al reintroducir la guerra convencional en el territorio europeo, e intensificar los conflictos religiosos y la competencia civilizacional como ejes estructurales del sistema internacional. La lógica de la política mundial ya no se organiza por intereses comerciales o flujos financieros, sino por factores geoeconómicos y afinidades culturales y teológicas que moldean las visiones del poder, del individuo y del bien común. Los conflictos del presente expresan nociones distintas del orden, de la autoridad y del sentido de la libertad.
En este marco, el apoyo explícito de Donald Trump al gobierno argentino adquiere una relevancia singular. En un escenario regional tensionado por las posiciones de México, Brasil y Colombia, los Estados Unidos buscan recomponer un sistema de alianzas hemisféricas destinado a limitar la injerencia de potencias extracontinentales —en especial China e Irán— en asuntos de seguridad y defensa. En esa estrategia, la Argentina ocupa un lugar preponderante como socio occidental en el Cono Sur.
Esto supone una redefinición del vínculo atlántico bajo coordenadas civilizatorias. En un mundo donde los modos de vida, los valores y las concepciones del ser humano definen las alianzas tanto como los intereses económicos, la pertenencia cultural se reafirma como dato estratégico. En ese contexto, la invocación de un sector de la oposición a una Tercera Posición aparece más como un romanticismo nostálgico que como una opción geopolítica real.
Aquella categoría, concebida como intento de equilibrio entre capitalismo y comunismo, requería una base industrial, tecnológica y financiera autónoma que el país actualmente no posee. Pretender revivir aquellas consignas sin esos pilares equivale a postular una soberanía sin poder. La autonomía se construye con capacidades efectivas, no con declaraciones morales ni gestos simbólicos.
El antinorteamericanismo argentino, nacido como respuesta a una hegemonía liberal-democrática percibida como imperial, se convirtió en una reacción vacía, más estética que estratégica, más performativa que política. Es un discurso que sobrevive como reflejo identitario, incapaz de comprender las transformaciones profundas del sistema internacional. En un escenario dominado por guerras religiosas, desglobalización y conflicto tecnológico, repetir consignas del siglo 20 no es resistencia, sino un culturalismo sin sustento real.
El desafío actual no radica en elegir entre sumisión o rebeldía, sino en definir desde qué tradición cultural se piensa el destino nacional. En ese plano, la Argentina no puede fingir que pertenece a esa abstracción difusa y sin definiciones que se conoce como Sur Global, sin renunciar a su herencia institucional, jurídica y moral. La Argentina surge de la tradición hispana, occidental y cristiana, cuya base es la dignidad humana, la libertad individual y la idea de un orden moral trascendente. Lograr autonomía sin negar esa identidad es el primer paso hacia una política exterior coherente.
El viejo antiimperialismo argentino podía tener sentido frente a una potencia hegemónica que proyectaba un modelo económico y político percibido como contrario al desarrollo nacional. Pero hoy, esa oposición se degradó en una actitud identitaria que confunde disidencia con virtud moral, y que lleva a adoptar posiciones contradictorias con los propios intereses del país. La inversión del sentido político es evidente: sectores autodefinidos como progresistas terminaron respaldando regímenes autoritarios, movimientos totalitarios u organizaciones terroristas, solo por el hecho de oponerse al orden occidental.
Esa deriva revela un error más profundo. El supuesto Sur Global, promovido y financiado por China en su estrategia de expansión, no encarna valores emancipatorios, sino una lógica de poder autoritaria y civilizacionalmente ajena a Occidente. Detrás de la retórica multipolar se oculta un modelo de dominación cultural y tecnológica que busca erosionar los fundamentos del orden occidental.
En efecto, el llamado mundo multipolar no parece describir la realidad actual. El planeta no está fragmentado en polos equivalentes, sino tensionado por dos grandes centros de poder enfrentados, con una tendencia creciente a la regionalización militar y tecnológica de las influencias. La operación discursiva consiste en presentar esa regionalización como diversidad cultural, en clave posmoderna, donde las diferencias entre sistemas políticos serán simples variantes de modos de vida intercambiables.
Pero lo que indudablemente existe es una diferencia cultural anclada en territorios, memorias históricas y tradiciones de sustancia religiosa que no puede disolverse sin generar resistencias. Ignorar ese sustrato es desconocer que las civilizaciones no se mezclan como mercancías: colisionan, se transforman o desaparecen.
Antiimperialismo pop.
El antiimperialismo contemporáneo se volvió una forma de provincialismo mental, incapaz de reconocer la defensa de los valores occidentales —libertad, propiedad, división de poderes, respeto a la privacidad— que constituyen la condición de posibilidad de nuestra vida política. Rechazar esos valores en nombre de un antiamericanismo ritual es, paradójicamente, renunciar a la propia soberanía cultural. No se trata de servilismo hacia Washington, sino del reconocimiento de un horizonte civilizatorio compartido.
La confusión entre pertenencias civilizatorias y alineamiento político explica buena parte de las inconsistencias del discurso opositor. Incluso la invocación del viejo lema “Braden o Perón” expresa ese anacronismo. En el contexto del peronismo original, el embajador Spruille Braden, representante del Partido Demócrata, encarnaba la diplomacia globalista de posguerra. Su intervención unificó a socialistas, radicales y comunistas en un frente democrático de centroizquierda, mientras el peronismo emergente absorbía el descontento nacionalista, sindical y católico que desconfiaba del internacionalismo progresista de Washington.
Hoy la situación se ha invertido. Donald Trump representa la corriente nacional-populista del Partido Republicano, opuesta al globalismo que durante décadas definió la política exterior norteamericana. Su discurso antiglobalista y americanista desafía tanto al progresismo estadounidense como al europeísmo atlantista. Que el peronismo haya heredado el antinorteamericanismo de las izquierdas universitarias y demócratas constituyentes algo más que una paradoja histórica: es una distorsión identitaria, que lo distancia de sus bases populares y le impide procesar su derrota política.
No se trata solo de errores tácticos o de coaliciones coyunturales, sino de una profunda crisis de interpretación de la realidad. Al adoptar categorías elaboradas desde la academia progresista, el peronismo contemporáneo se desnaturaliza, se vacía de su sentido original y se convierte en una caricatura pop de sí mismo, desconectada de los dilemas reales de la nación.
En definitiva, la Argentina se enfrenta a una disyuntiva civilizatoria más que ideológica. No se trata de alinearse ciegamente con una potencia, sino de reconocer desde qué tradición cultural se construye el propio horizonte político. La pertenencia occidental no implica obediencia, sino conciencia de origen. Rechazar esa evidencia para aferrarse a un antiimperialismo abstracto es una forma de negar la realidad del mundo y del propio país.
En un tiempo donde las guerras vuelven a decidir las fronteras y los modos de vida son causa de conflicto, la cuestión no es con quién estamos, sino quiénes somos. El dilema que la derrota electoral desnuda, una vez más, es si el justicialismo asumirá los fundamentos occidentales que Argentina comparte en su matriz histórica, jurídica y religiosa, o se diluirá definitivamente entre las otras experiencias del latinoamericanismo rosa.