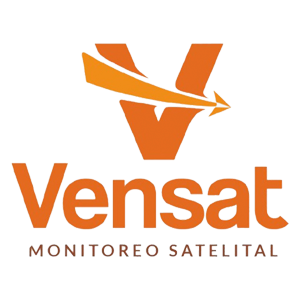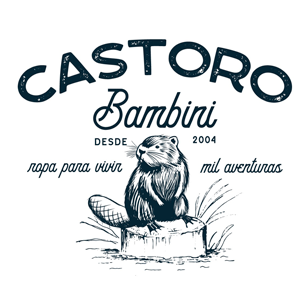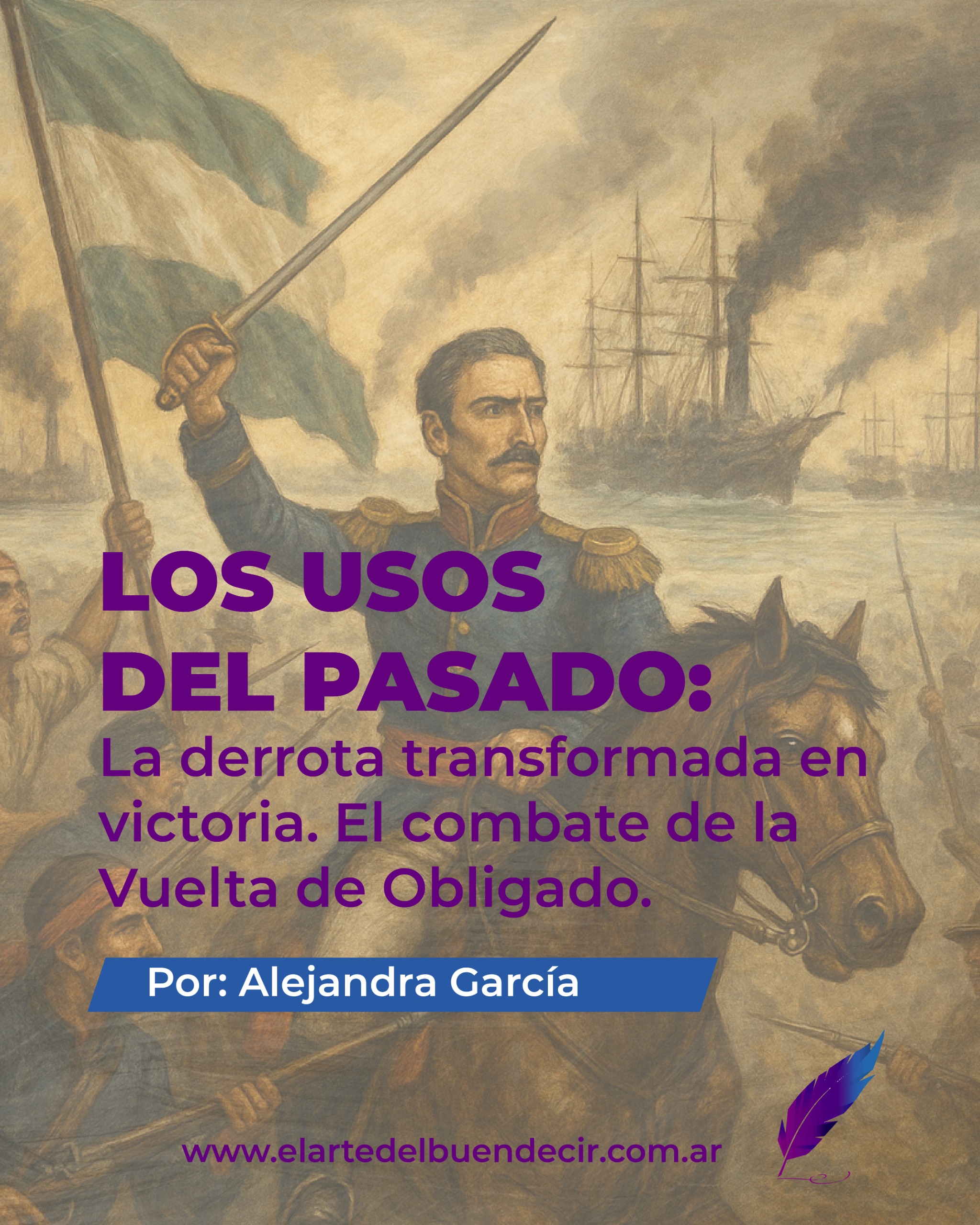
Los usos del pasado: La derrota transformada en victoria. El combate de la Vuelta de Obligado.
21/11/2025 13:17:35
Por: Alejandra Garcia
La llegada de un largo receso nos interpela a los interesados por la historia sobre el respeto que evoca esta pausa. No siempre fue así y esto tiene una cronología.
En las primeras presidencias de Perón, más allá de cierta reivindicación de la figura de Rosas y de los caudillos en los manuales oficiales, y del ascenso de los revisionistas en el ámbito académico, el enfoque historiográfico ligado a la historia liberal —con la tríada Mitre, Sarmiento, Roca— mantuvo una continuidad. La postura neutral del General se impuso para que ninguna de estas dos visiones tuviera la hegemonía. El cambio se produjo recién con el Perón del breve gobierno de 1973 que, con una clara interpretación revisionista del pasado nacional, impulsó negociaciones para la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas a la Argentina desde Southampton en el sur de Inglaterra. Aunque estas no prosperaron, si fue el caso de la propuesta del historiador José María Rosa de sancionar al 20 de noviembre de 1845 como el día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado -ley 20.770/74-.
Tres décadas más tarde, en el marco de los festejos del Bicentenario de Argentina, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por medio del Decreto 1584/2010 incorporó esta fecha a los feriados nacionales. A partir de entonces, se reedito la versión revisionista de la Batalla de Obligado como una segunda guerra de Independencia, que había sido sistemáticamente silenciada según este relato por la historiografía liberal; de corte oligárquico, porteñista, antipopular y europeizante. Sin embargo, lejos de desaparecer, esta podía encontrarse en cualquier libro que trabajara ese periodo de la historia argentina —con los matices propios de las interpretaciones de corte académicas y liberales, respectivamente—.
Con respecto a los hechos, si bien es cierto que, frente a la avanzada del colonialismo europeo de ese tiempo, alentado por los adelantos técnicos de la navegación a vapor que permitían remontar los ríos interiores sin la ayuda del viento, Rosas defendió la región con uñas y dientes, no lo hizo sólo desde las acciones militares, sino también a partir de una obstinada gestión diplomática que se extendió durante los cuatro siguientes años. Ni tanto ni tan poco.
Más difícil es adherir a la evocación de una gesta nacional, cuando aún no se había concretado la construcción del Estado Argentino. Se trataba de una confederación de estados autónomos e independientes que seguían conservando para sí la soberanía que no delegaban en el gobernador de Buenos Aires. No obstante Rosas si poseía, no en su carácter de máxima autoridad provincial sino como director de la Confederación, el manejo de los asuntos de paz y guerra, desde el que desplegó una inteligente estrategia: una muralla de 24 barcas ligadas con cadenas que cruzaba el río de orilla a orilla en el recodo más angosto del Paraná (a la altura de San Pedro) para bloquear el acceso de la escuadra anglo-francesa, a lo que se sumó el heroísmo desplegado en combate por las fuerzas integradas por viejos soldados de la independencia, milicianos y paisanos, en muchos casos voluntarios, desde baterías apostadas en las costas.
A pesar de ello, la batalla culminó en una derrota. Aunque perdieron cuatro de sus once barcos de guerra, -en total eran casi un centenar- las fuerzas extranjeras pudieron romper las cadenas y seguir navegación río arriba, hacia el Paraguay. Consecuencia del combate, murieron y fueron heridos entre 250 y 400 argentinos (frente a 26 muertos y 86 heridos ingleses y franceses). Tiempo después fue construyéndose el mito de que por patriotismo las poblaciones del litoral no compraron las mercancías que traían los barcos, cuando en verdad, una vez desembarcados en Corrientes, tuvieron bastante éxito entre la sociedad local, admirados por los modernos buques y los entrenados marinos y oficiales del Albión. Análisis más complejos dan cuenta de que los malogrados frutos de la misión europea no se debieron sino a las características propias de los mercados del litoral; de hábitos de consumo reducidos, propios de sociedades pre-capitalistas, sin crédito y con escasa circulación de moneda.
Victoria a lo pirro de los ingleses, derrota honrosa para la Confederación Argentina. Del gauchaje osado y capitanes intrépidos como Lucio Mansilla y Juan Bautista Thorn, que dieron todo de sí en el enfrentamiento con las potencias económicas más grandes de la época. Paradójicamente, lo que originó el conflicto —la apertura de los ríos interiores— reafirmó los derechos de navegación del Paraná de las demás provincias litoraleñas, que lo tenían impedido por la hegemonía porteña que ejercía Rosas desde su Gobernación. De ahí, lo que siguió fue el derrumbe de su proyecto político y económico con la batalla de Caseros y sus derivas, que trajo finalmente la organización nacional de la Argentina.
Mas allá de ello, la polémica por el combate sigue hasta nuestros tiempos, así como también los usos que se hace de la historia y de sus acontecimientos.
Escribe historiadora docente @alegarciacavanagh